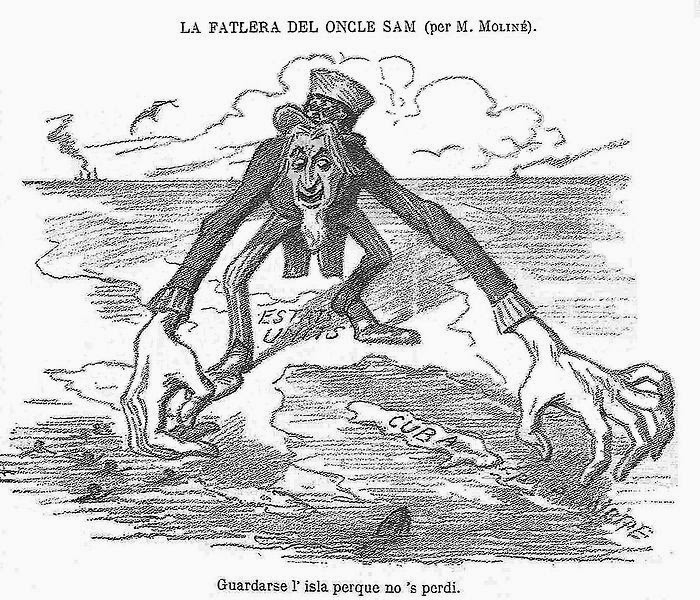No sabemos de que parte caerá el partido (el suyo, el Partido Nacionalista Vasco), si de los africanos o de la República. Ha dicho Ajuriaguerra que deberíamos declararnos neutrales y le apoyan dos Burukides...¡Neutrales!
Félix de Azua. Cambio de Bandera
Siempre nos ha parecido asombrosa la ligereza con la que desde algunos ámbitos nacionalistas periféricos se ha querido identificar sin más a Castilla y el franquismo. Se obvia que la mitad sur de Castilla, incluido Madrid permaneció leal a la República hasta casi el final de la guerra. Se pasa por alto que la Capital estuvo desde noviembre de 1.936 en primera línea de fuego, recibiendo constantemente los obuses de la artillería y las bombas de la aviación y aun así solo cayó en manos de los llamados "nacionales" cuando la guerra estaba a punto de terminar.
Por contra, se asume con naturalidad que Vasconia tomó unánime y decidido partido por la causa de la república, la democracia y la libertad. Creemos no descubrir nada si decimos que la historia no fue exactamente así.
Observando el mapa anterior vemos como Navarra y Álava estuvieron desde el inicio con los sublevados. En ambas el predominio conservador y carlista era evidente.
En concreto Navarra (Nafarroa) fue probablemente el territorio español que más se significó en la guerra civil en el bando nacional. En ninguna otra provincia se alistaron tantos voluntarios. Según algunas fuentes su número en julio de 1.936 sería de unos 8.500 , lo que implicaría que una cuarta parte de todas las fuerzas voluntarias que tenía el ejército "nacional" en los inicios de la guerra eran navarros. Dieron para formar 24 tercios de requetés y 8 banderas de Falange. Ahí es nada. Protagonizaron la conquista de Guipúzcoa, e intervinieron en diversos frentes. Su elevado número y gran combatividad fue esencial para que la guerra tomara desde el primer momento un cariz favorable a los sublevados, y no es aventurado pensar que sin esa fuerza entusiasta en un momento tan crítico el conflicto podía haber evolucionado de muy diferente manera. Franco era muy consciente de ello y ya en 1.937 concedió a toda Navarra la Laureada de San Fernando con estas elogiosas palabras:
En Vizcaya y Guipúzcoa la situación tras el alzamiento militar era muy diferente. En estos territorios los partidos de izquierda y los sindicatos tenían mucha mas fuerza que en el resto de Vasconia. Lo mismo pasaba con el P.N.V., aunque esta formación debía además afrontar un singular y difícil dilema. Por un lado su carácter conservador y marcadamente católico le acercaba a los que estaban apoyando la sublevación. Por otro, la posibilidad de obtener un estatuto de autogobierno parecía mayor si alcanzaban el triunfo las izquierdas. Así lo recordaba el dirigente peneuvista vizcaíno Juan Ajuriaguerra:
Sin embargo, esa "decisión", afectaba solo al P.N.V. de Vizcaya. El de Guipúzcoa también terminó adoptándola horas después. Pero el de Navarra declaró que no se uniría al gobierno de la República en el enfrentamiento que acababa de estallar. Y el de Álava llamó a sus afiliados primero a no oponerse a la sublevación militar, y luego a sumarse a la misma.
Resulta sintomático que en las provincias donde triunfó el golpe, las sedes del P.N.V. no fueran inmediatamente clausuradas, como sí lo serían las de los demás partidos que apoyaron al bando republicano. Hasta el 18 de septiembre de 1.936 no decretaría el general Mola la disolución de las organizaciones del Partido Nacionalista Vasco en el territorio controlado por sus tropas. Lo que prueba que hasta poco antes de que se promulgara el Estatuto no perdieron los sublevados la esperanza de que los nacionalistas vascos terminaran decantándose por ellos.
El por entonces joven dirigente peneuvista vizcaíno Juan Manuel de Epalza rememoraría muchos años después sus sentimientos en aquellos críticos momentos:
En 1.937 tras el fracaso de su reciente ataque sobre Madrid, el alto mando de los "nacionales" planificó una gran ofensiva cuyo objetivo era en un primer término conquistar Bilbao para posteriormente ocupar el resto de la franja norte peninsular que seguía en manos republicanas. Se buscaba adquirir así la hegemonía industrial y demográfica que a la larga les permitiría imponerse. El 11 de junio comenzaron las operaciones. Gracias a la superioridad aérea, al empuje demostrado por las Brigadas de Navarra, y ayudados por un cuerpo expedicionario enviado por el dictador italiano Benito Mussolini, consiguieron romper las defensas del "Cinturón de Hierro" y alcanzar las cercanías de Bilbao.
Ante la inminente caída de la gran ciudad vasca y consiguientemente, de las numerosas fábricas que la rodeaban, desde el gobierno republicano se decidió su inutilización. El Ministro de Defensa, Indalecio Prieto, por lo demás bilbaíno de adopción, dio la orden de paralizar la industria de la margen izquierda de la ría. Sin embargo dicha orden no pudo llevarse a cabo. El Consejero de Justicia del Gobierno Vasco, el nacionalista Jesus María Leizaola, al mando en los últimos días del Bilbao republicano, se encargó de liberar a los presos derechistas y enviar tropas del P.N.V. a proteger los puntos más sensibles para evitar voladuras y destrucciones.
Los sublevados entraron finalmente en Bilbao el día 19 de junio sin disparar un solo tiro. Los soldados vascos o "gudaris" entregaron las armas y desfilaron delante de los invasores. En Baracaldo, el batallón nacionalista Gordexola se enfrentó a los dinamiteros asturianos que pretendían destruir los Altos Hornos de Vizcaya. Acto seguido y tras evitarlo se rindieron a las tropas italianas que llegaban desde el otro lado de la ría. Las fábricas estaban intactas, e inmediatamente se pusieron en marcha para apoyar el esfuerzo de guerra del bando franquista.
Sin embargo, antes de la conquista de Bilbao buena parte de las fuerzas del Ejército Vasco, integrado ya en el recientemente creado Ejercito Popular de la República como "I Cuerpo de Ejercito de Euzkadi", consiguieron retirarse por la carretera de Santander. En dicha provincia se establecería otra línea de defensa para tratar de parar la ofensiva franquista y que la república no perdiera la totalidad de la franja de territorio que mantenía en el norte.
Tuvo lugar entonces un hecho gravísimo y controvertido que trataremos de explicar en otra entrada posterior y que es conocido como el "Pacto de Santoña".
División de España entre "nacionales" y republicanos al comienzo de la Guerra Civil.
Tanto Castilla como Vasconia (País Vasco y Navarra) están divididas.
Observando el mapa anterior vemos como Navarra y Álava estuvieron desde el inicio con los sublevados. En ambas el predominio conservador y carlista era evidente.
En concreto Navarra (Nafarroa) fue probablemente el territorio español que más se significó en la guerra civil en el bando nacional. En ninguna otra provincia se alistaron tantos voluntarios. Según algunas fuentes su número en julio de 1.936 sería de unos 8.500 , lo que implicaría que una cuarta parte de todas las fuerzas voluntarias que tenía el ejército "nacional" en los inicios de la guerra eran navarros. Dieron para formar 24 tercios de requetés y 8 banderas de Falange. Ahí es nada. Protagonizaron la conquista de Guipúzcoa, e intervinieron en diversos frentes. Su elevado número y gran combatividad fue esencial para que la guerra tomara desde el primer momento un cariz favorable a los sublevados, y no es aventurado pensar que sin esa fuerza entusiasta en un momento tan crítico el conflicto podía haber evolucionado de muy diferente manera. Franco era muy consciente de ello y ya en 1.937 concedió a toda Navarra la Laureada de San Fernando con estas elogiosas palabras:
España entera rinde homenaje y simpatía a las virtudes y alto espíritu de un pueblo, en que no se sabe qué admirar más, si el valor de los que valientemente mueren en los frentes o la generosidad y patriotismo de quienes, alegres, entregan a la Patria lo más querido de los hogares.
Tenía la esperanza de escuchar alguna noticia que nos ahorrase el tener que tomar una decisión: que uno u otro bando ya hubiese ganado la partida (...) La derecha se oponía ferozmente a cualquier estatuto de autonomía del País Vasco. Por otro lado, el gobierno legal nos lo había prometido y sabíamos que acabaríamos consiguiéndolo. (...) Tomamos esa decisión sin mucho entusiasmo, pero convencidos de haber elegido el bando más favorable para los intereses del pueblo vasco.
Sin embargo, esa "decisión", afectaba solo al P.N.V. de Vizcaya. El de Guipúzcoa también terminó adoptándola horas después. Pero el de Navarra declaró que no se uniría al gobierno de la República en el enfrentamiento que acababa de estallar. Y el de Álava llamó a sus afiliados primero a no oponerse a la sublevación militar, y luego a sumarse a la misma.
Resulta sintomático que en las provincias donde triunfó el golpe, las sedes del P.N.V. no fueran inmediatamente clausuradas, como sí lo serían las de los demás partidos que apoyaron al bando republicano. Hasta el 18 de septiembre de 1.936 no decretaría el general Mola la disolución de las organizaciones del Partido Nacionalista Vasco en el territorio controlado por sus tropas. Lo que prueba que hasta poco antes de que se promulgara el Estatuto no perdieron los sublevados la esperanza de que los nacionalistas vascos terminaran decantándose por ellos.
El por entonces joven dirigente peneuvista vizcaíno Juan Manuel de Epalza rememoraría muchos años después sus sentimientos en aquellos críticos momentos:
Estábamos decididos a impedir las atrocidades, a asegurarnos que los de izquierdas no asesinaran, robaran ni incendiaran las iglesias. Estábamos entre la espada y la pared. Era algo absurdo, trágico: teníamos más cosas en común con los carlistas que nos atacaban que con la gente con la que de pronto nos encontrábamos aliados.Así que para cuando se configuraron los primeros frentes la situación de Vasconia se asemejaba a la de Castilla, dividida en dos mitades. La principal diferencia quizás fuera que la Vasconia republicana resistió poco. Las columnas navarras enseguida se descolgaron sobre Irún, privando a la zona norte leal a la república de todo contacto con la frontera francesa, con lo que quedaba aislada. Poco después cayó San Sebastián. Bilbao tuvo más tiempo para preparar su defensa. Se creó el flamante Ejército Vasco (Euzko Gudarostea) en el que se integraron las milicias de todos los partidos, pero siempre con claro predominio del P.N.V., que asumía además el control político. También se procedió a fortificar los accesos a Bilbao, en lo que se denominó, un tanto hiperbólicamente, "Cinturón de Hierro".
Fortificación del Cinturón de Hierro. Su objeto era proteger Bilbao y se inspiraba en la Linea Maginot francesa.
Resultó tan inútil como aquella.
En 1.937 tras el fracaso de su reciente ataque sobre Madrid, el alto mando de los "nacionales" planificó una gran ofensiva cuyo objetivo era en un primer término conquistar Bilbao para posteriormente ocupar el resto de la franja norte peninsular que seguía en manos republicanas. Se buscaba adquirir así la hegemonía industrial y demográfica que a la larga les permitiría imponerse. El 11 de junio comenzaron las operaciones. Gracias a la superioridad aérea, al empuje demostrado por las Brigadas de Navarra, y ayudados por un cuerpo expedicionario enviado por el dictador italiano Benito Mussolini, consiguieron romper las defensas del "Cinturón de Hierro" y alcanzar las cercanías de Bilbao.
Ante la inminente caída de la gran ciudad vasca y consiguientemente, de las numerosas fábricas que la rodeaban, desde el gobierno republicano se decidió su inutilización. El Ministro de Defensa, Indalecio Prieto, por lo demás bilbaíno de adopción, dio la orden de paralizar la industria de la margen izquierda de la ría. Sin embargo dicha orden no pudo llevarse a cabo. El Consejero de Justicia del Gobierno Vasco, el nacionalista Jesus María Leizaola, al mando en los últimos días del Bilbao republicano, se encargó de liberar a los presos derechistas y enviar tropas del P.N.V. a proteger los puntos más sensibles para evitar voladuras y destrucciones.
Los sublevados entraron finalmente en Bilbao el día 19 de junio sin disparar un solo tiro. Los soldados vascos o "gudaris" entregaron las armas y desfilaron delante de los invasores. En Baracaldo, el batallón nacionalista Gordexola se enfrentó a los dinamiteros asturianos que pretendían destruir los Altos Hornos de Vizcaya. Acto seguido y tras evitarlo se rindieron a las tropas italianas que llegaban desde el otro lado de la ría. Las fábricas estaban intactas, e inmediatamente se pusieron en marcha para apoyar el esfuerzo de guerra del bando franquista.
Sin embargo, antes de la conquista de Bilbao buena parte de las fuerzas del Ejército Vasco, integrado ya en el recientemente creado Ejercito Popular de la República como "I Cuerpo de Ejercito de Euzkadi", consiguieron retirarse por la carretera de Santander. En dicha provincia se establecería otra línea de defensa para tratar de parar la ofensiva franquista y que la república no perdiera la totalidad de la franja de territorio que mantenía en el norte.
Tuvo lugar entonces un hecho gravísimo y controvertido que trataremos de explicar en otra entrada posterior y que es conocido como el "Pacto de Santoña".